 |
| Todos los retratos fueron tomados de la página web del Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la UBA |
Ya estuve acá. Fue hace cinco años, cuando vine a Ciudad
Universitaria para aprender a conducir. Me trajo mi instructora y me largó a
dar vueltas cuando los alumnos salían de estudiar. Creí que los pisaba a todos
y entré en pánico. Ese día, para reducir el estrés y aprovechar que estaba en
zona, llamé a mi tío Gabriel Mindlin, director del Laboratorio de Sistemas
Dinámicos de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y le pregunté si
podía ir a visitarlo después de mi clase. Aceptó. Me dijo que lo buscara en un
laboratorio del Pabellón I y que de ahí podíamos irnos a almorzar.
El laboratorio de mi tío —supe cuando llegué— era un lugar, como mínimo, raro.
Había mesas, computadoras, gente, algún microscopio —lo esperable— pero también
había, en una sala, una pared cubierta por muchas jaulas con pájaros. Frente a
los bichos había, además, unos cuantos micrófonos. Miré la escena y no
entendí. O no del todo. Sabía que Gabo tenía una historia con los pájaros (y
que había cierta expectativa familiar con ese tema) pero no tenía en claro los
alcances científicos de todo aquello.
Aquel día almorzamos con Gabo en uno de los comedores de Exactas. Hablamos
poco de trabajo y mucho de familia: Gabo contó algunas anécdotas (es un gran
contador de líos domésticos en clave irónica), yo conté mi drama del momento —“casi piso a todos tus alumnos”— y después cada cual volvió a su mundo. Luego
pasaron las fiestas, los asados, los años. Y en algún momento, aunque ya había
visto varias entrevistas que le habían hecho, hubo un evento mediático que me
llamó la atención: en junio de este año, Tiempo Argentino y Clarín —esto es,
todo el abanico ideológico— hablaban, con pocos días de diferencia, de mi tío.
Decían que Gabriel Mindlin, investigador principal del Conicet, era una de las
cabezas de un experimento revolucionario que estudiaba el canto de las aves
para, en un futuro, devolver el habla a los seres humanos que por alguna razón
la habían perdido.
Otra forma de decirlo: Gabo, explicaban los diarios, estaba dirigiendo una
investigación que había logrado traducir a sonidos sintéticos los movimientos
musculares del aparato fonador de ciertos pájaros. Qué significa esto: que si
determinado pájaro —temporalmente enmudecido— hace un trabajo muscular para
cantar, un chip permite interpretar esos movimientos y producir un sonido igual
al que haría el pájaro (si pudiera). El experimento, que había sido publicado
en junio por la revista PLoS Computational Biology, conformaba y conforma el
primer paso hacia el desarrollo de prótesis vocales para humanos. ¿La
consecuencia? Si el proyecto llegara a prosperar, una persona enmudecida —por
una traqueotomía o por un cáncer de lengua o de laringe— podría mover la boca
y, en tiempo real, producir voz sintetizada con las mismas características de
la voz original. ¿De dónde saldría la voz? De un discreto chip que podría
ubicarse en la solapa de la camisa.
En resumen, mi tío estaba trabajando en la producción de voz humana.
Me pregunté si Gabo era un genio. Me pregunté, también, por
qué todos estos años yo había sido incapaz de conocer a fondo uno de los lados
más fascinantes de mi tío. ¿Quién era Gabriel Mindlin, investigador principal
del Conicet? Le escribí, para empezar, a Diego Golombek: doctor en Biología,
profesor en la
Universidad Nacional de Quilmes y director de Ciencia que
Ladra: una colección de libros de divulgación científica que le
había editado a Gabo, años atrás, Causas y azares, un título sobre historia del
caos y sistemas complejos:
“¿Podrías explicarme quién es mi tío? –le puse a
Golombek–; me inquieta saber en qué medida los mundos domésticos (los asados,
los quilombos familiares, la mancha de grasa en la camisa) pueden terminar
opacando a las mentes brillantes”.
Golombek respondió pronto, y dijo: “Gabo es un hombre del Renacimiento, un tipo
que se interesa por el mundo y sus circunstancias. También es un bicho raro, un
físico que puede recorrer el camino desde el caos y la predicción del clima
hasta el canto de los pájaros. Se dice que los físicos entienden de qué se
trata, pero —a contramano de sus colegas—, Gabo hizo algo más: se puso el traje
de biólogo para entender un cerebro minúsculo que controla las eternas
canciones con que los pajaritos tratan de levantarse a las pajaritas. Es raro
que los discípulos, jóvenes y no tanto, hablen bien del maestro unánimemente
(es más: es raro que se den cuenta tan temprano de lo que significa
"maestro"). Pero con Gabo pasa todo el tiempo: está ahí para el
empujoncito, la palabra que inspira, la idea que te hace creer que es tuya.
Charlar con él es un jardín de senderos que se bifurcan”.
Luego de leer el mail pensé en escribir algo sobre Gabo. Sentí pánico. En la
escuela secundaria me llevé sólo dos materias: actividades prácticas y
Biología; y tuve la certeza de que nunca sería capaz de entender y traducir el
mundo de mi tío. En esas verdades estaba cuando entró un mail de Federico
Bianchini, editor de Anfibia. Había visto un comentario mío en Facebook en el
que subía una entrevista a Gabo y mencionaba a “mi tío genio”, y quería
invitarme a escribir algo al respecto.
¿Era realmente una buena idea? ¿Y si explicaba todo mal? ¿Y si tenía que
convivir con mis limitaciones mentales y sus consecuencias periodísticas en
todos los asados familiares de entonces y para siempre? En el medio de este
ataque me llegó otro mail. Federico, para convencerme, mandaba una foto del
pájaro sobre el que Gabo hacía y hace buena parte de sus estudios.
Se trataba
del “diamante mandarín”: un bicho que, según Internet, se adapta bien a
pajareras y jaulas, y es sociable y fiel: mantiene su pareja hasta que uno de
los ejemplares muere. ¿Por qué el diamante mandarín y no otro bicho? Esto lo
sabría después; me lo explicaría mi tío: porque este ejemplar necesita de un
tutor para aprender a cantar —al igual que los humanos, que aprendemos a hablar
interactuando con otros individuos—; y porque su mecanismo físico de
producción de sonido es esencialmente el mismo que el de las personas.
En cualquier caso: terminé aceptando. Un rato después llamé a mi tío y
acordamos vernos, y acá estoy.
El edificio de Ciencias Exactas es inmenso y está lleno de
escaleras. Me recuerda al laberinto de David Bowie —a la película— pero con ley
de gravedad y mucha gente inteligente. En un auditorio, alguien habla en inglés
y señala una pantalla con la frase “Maxwell’s Equations–braxial médium” y
cuarenta personas dicen que sí con la cabeza. Siento una radiación
inadecuada: la inteligencia de los otros a veces hace daño; me voy urgente.
Subo una escalinata y llego a un pasillo. Cada tanto, a los lados, van pasando
puertas con carteles en los que se lee “Laboratorio de fotónica”, “Laboratorio
de proyectos interactivos”, “Laboratorio de neurociencia interactiva”,
etcétera.
Llego a una puerta con el único cartel que no tiene letras de molde: está
fileteado. “Labortorio de sistemas dinámicos” dice en palabras azules,
cursivas. Toco el timbre. Poco después abre la puerta Gabo. Tiene un mate en la
mano y la sonrisa puesta, y me dice “hola, qué tal” ladeando la cabeza y con el
gesto que se prodiga a las ancianas cuando se les da el asiento en el
transporte público. No me reconoció.
—Tío.
Tarda, tal vez, un segundo en verme. Quién sabe desde qué remoto pensamiento
está volviendo. Nos abrazamos. Ayer hice archivo sobre Gabo y encontré, entre
otras cosas, esto:“Gabriel Mindlin nació en Quilmes, provincia de Buenos
Aires, Argentina, el 2 de septiembre de 1963. Cursó la licenciatura en Física
en la Universidad
de La Plata y
su doctorado en Drexel University (Filadelfia, Estados Unidos). Fue
investigador de la
Universidad de California en San Diego (Estados Unidos),
profesor de la Universidad
de Navarra (España), y en la actualidad se desempeña como profesor en la Facultad de Ciencias
Exactas de la UBA
e investigador del Conicet. Recibió los premios De Robertis, Bunge y Born, y
Arthur Winfree del ICTP (Trieste). Es autor de más de setenta publicaciones en
revistas internacionales y de dos libros de su especialidad, entre ellos Causas
y azares. La historia del caos y de los sistemas complejos (SXXI)”.
En el abrazo, sin embargo, logro olvidar todo esto.
Después vuelvo a acordarme.
El Laboratorio de Sistemas Dinámicos (LSD) consiste en cinco
salones de un calor escandaloso. La caldera que alimenta el área es muy vieja y
sólo tiene dos modos: encendido y apagado. En plena ola de frío hay que
encenderla, pero el calor es infame. En el área central
—la “sala de
recolección de datos”
— hay ocho becarios en remera frente a sus computadoras.
Son chicos jóvenes y en distintas etapas de su aprendizaje: desde un estudiante
de Biología (Rodrigo Alonso)
hasta Ezequiel Arneodo: doctor en Física y primer autor de la
investigación que dio origen a la última noticia que salió en los diarios.
Ezequiel —barba tupida, tobillera, algún aro— hizo su tesis de doctorado
creando la ya célebre “siringe electrónica”: el chip que, luego de captar la
presión de los sacos aéreos y el movimiento muscular y neuronal de las aves, emite ondas que se traducen en un canto sintético y realista. Tan realista que
el ave lo confunde como propio.
—Ahora sólo falta entender el aparato fonador en humanos de la misma manera que
entendemos el de las aves –dirá mañana Ezequiel. Pero ahora hay silencio. Miro
las paredes. Están llenas de láminas sobre pájaros. Los afiches dicen cosas
como “Reconstruction of Motor Gestures in Birdsong” (“Reconstrucción de los
gestos motores en el canto de las aves”), “Compexity in the rythms of Hornero
duets arising” (“Complejidad en los ritmos de los duetos en Horneros”) y
“Realtime birdsong synthesizer driven by psychological instructions”
(“Sintetizador en tiempo real del canto de las aves conducido por instrucciones
psicológicas”). También hay una pizarra con curvas, gráficos y fórmulas
escritas a mano.
Voy a lo seguro.
—¿Y los pájaros? —pregunto.
Gabo me conduce hasta otra sala y veo esto: pájaros en cajas acústicas (para
grabar y medir el canto), pájaros con auriculares puestos (para hacerlos
escuchar un canto sintetizado), pájaros en áreas de recuperación (porque fueron
operados), pájaros con cánulas que les salen del cuerpo (puestas para medir la
presión de los sacos aéreos), y pájaros con “mochilitas”: chips colocados en el
lomo que traducen la presión de los sacos para luego transformarlos –con la
suma de otras variables- en canto.
—No lo puedo creer.
—Ay… ¿Te asustan los equipitos que tienen en la espalda? —Gabo sonríe.
—Yo... pensé que esto no se veía.
—¿Las mochilas? Este... se ven, sí. Ay, te causa gracia... me da no sé qué.
Los pájaros diamante recuerdan a las Barbie: está el pájaro científico, el
pájaro astronauta, el pájaro rockstar; hay, en fin, un universo de bichos
customizados bajo los criterios de la ciencia.
—Pero cuando yo vine no tenían estos enchufaditos…—no puedo evitarlo: hablo en
diminutivo.
—Claro… antes solamente los grabábamos. Bueno, es que todo lo que le conectás
al bicho va a un conector que está en la mochila. Entonces el bicho va con su
mochilita a cuestas…
—¿Y esas sonditas?
—Después te digo qué son... Esto es largo.
—¿Y éste por qué está tan quietito?
—No, bueno, éste está quietito porque lo operaron ayer. Se está recuperando. Es
el post operatorio, Jose.
Mi tío habla con vergüenza. Como si dijera “esto soy yo: este es el fin del
mito”. Para mí, sin embargo, es el comienzo. En este lugar un pájaro es un
cuerpo que resume demasiada información: más de la que nunca lograré entender.
Gabo se sienta, intenta explicarlo:
—Lo primero que quiero aclarar es que el tema del canto de pájaros parece una
excentricidad, pero en un área de la Biología es un modelo animal muy estudiado —dice.
Luego precisa por qué.
Dice, en primer lugar, que el humano es uno de los pocos “animales” que
aprenden a comunicarse, es decir: que no tienen la comunicación incorporada
genéticamente sino que la reciben como “condición adquirida”. Dice, luego, que
el humano comparte esta característica —la de aprender a comunicarse— con muy
pocos ejemplares: los cetáceos, los murciélagos y algunas aves. De estos tres
grupos, a su vez, el de las aves tiene una condición que las hace superiores al
resto: no viven bajo el agua, no pesan una tonelada y producen canto, es decir:
se comunican con variaciones.
Por todo esto, dice Gabo, aprender cómo se reconfigura el
cerebro de ciertas aves en el proceso de aprendizaje es una forma de
aproximarse a despejar otra incógnita mayor: cómo se reconfigura el cerebro
humano cuando está aprendiendo el habla. Esto, aclara, no sucede con todas las
aves: el 60 por ciento de los pájaros tiene sus herramientas de comunicación
grabadas genéticamente (es decir que ya vienen “programados” de origen), pero
hay un 40 por ciento que sí necesita un tutor para aprender. En este grupo entran
los canarios, los jilgueros y los diamantes mandarines que en este momento
saltan y canturrean en las jaulas.
¿Cómo aprende a cantar un pájaro como estos? Una vez que el bicho nace, hay un
período que va de los 90 a
los 120 días en el que el cerebro del animal va adquiriendo, con práctica,
aquello que va a ser su canto. Adquirir significa, como siempre, mutar. Hay algo
que va cambiando en el cerebro del pájaro: primero registra un sonido, intenta
reproducirlo y falla. Luego se reconfigura para reproducirlo bien, y quizás
falla. Y finalmente, luego de varios reacomodamientos, el cerebro termina
adaptándose y logra hacer lo que deseaba: cantar como su pájaro tutor.
—Estudiar este proceso en pájaros es relativamente fácil, porque la cantidad de
núcleos que están involucrados en el cerebro son menos que los de un humano.
—¿Y por qué no se trabaja con monos, que son más parecidos al humano? —pregunto.
—Porque los monos no comparten con el humano la necesidad de un aprendizaje
para vocalizar. Se sospecha de algunas especies, pero en general no es algo que
compartamos con los monos.
—¿Y por qué no con cetáceos?
—Porque pesan mucho y están bajo el agua.
—¿Por qué no con ratones?
—Porque no sirven para los trabajos de vocalizaciones aprendidas.
—¿Por qué no con humanos?
—Bueno, porque está prohibido experimentar con humanos, Jose. Además, el
cerebro humano tiene una estructura de núcleos infinitamente más compleja que
la de un pájaro.
—Perdón, no sé qué es un núcleo.
—Okay. Perfecto.
Me quiere matar. O no, pero parecido: no me mata porque me quiere.
—En el cerebro —dice entonces— vos tenés como bolitas claramente diferenciadas y
que tienen adentro decenas de miles de neuronas. Cada una de esas bolitas
interviene en la generación del comportamiento. Hay una subpoblación —una bolita— que determina que se muevan los músculos, otra que se encarga de controlar la
respiración, otra que es la que se encarga de poner los tiempos de lo que se va
a hacer… En un pájaro, las bolitas son relativamente pocas y son fáciles de
identificar. Entonces uno dice: “A ver, este pájaro quiere cantar más agudo.
¿Entonces cómo hace para modificar su canto? ¿Cómo les llega a estas neuronitas
la información de que tienen que corregirse, de que hay que contraer más el
músculo para cantar más agudo?”. Si queremos saber eso, estudiamos e
intervenimos ese grupo de neuronas.
—El grupo es el núcleo.
—Exacto.
—Perdón por ser tan bruta.
—¡No! ¡Está buenísimo!
¿Buenísimo? Me quedo pensando en eso mientras Gabo se va a hacer un mate.
Vuelve con una nota de Clarín que está muy clara. La firma Sibila
Camps; me angustia saber que Sibila Camps entendió todo y yo no.
—Te voy a explicar —dice Gabo. Y explica.
El Laboratorio de Sistemas Dinámicos (LSD) lleva adelante, dice, tres
líneas de trabajo principales vinculadas con el canto de los pájaros. La
primera busca esclarecer cómo es que el cerebro envía la orden para que
produzcan un sonido determinado, teniendo en cuenta que no se trata de un
sistema lineal (es decir: no es que, ante determinada orden, el pájaro produce
un sonido proporcional). El equipo de Gabo (integrado, en este área, por Gabo, la investigadora Ana Amador
y el becario del Conicet Yonatan Sanz Perl)
parece
haber encontrado la respuesta: un modelo matemático que permitiría predecir
cómo se comportará el aparato fonador cuando recibe el mensaje del cerebro. El
descubrimiento, que llegó a la cadena británica BBC y a revistas científicas y
prestigiosas como New Scientist y Nature, condujo a un nuevo
avance: ese modelo da pautas específicas que permiten, con pocas mediciones —es
decir: colocando electrodos en pocos lugares—, captar información suficiente
como para reproducir el canto de un ave de modo sintético y en tiempo real.
La segunda línea de experimentación del LSD se dedica a
llevar este modelo no lineal a un sintetizador artificial. O sea: trabaja en un
chip que, previamente programado con este modelo matemático, reciba el
movimiento de los músculos del aparato fonador del pájaro y emita una secuencia
de pulsos electrónicos que, traducida en sonidos, dé como resultado el canto de
un pájaro en tiempo real. ¿Cómo se logró esto? Se enmudeció a un pájaro —mediante una traqueotomía que luego se cerró en menos de quince días—, se le colocaron auriculares y se logró que el pájaro, al hacer los movimientos del
aparato fonador, escuchara en el acto la voz sintetizada. Este trabajo, con el
que Ezequiel Arneodo hizo su tesis de doctorado, es fundacional: es la primera
vez que se sintetiza el canto de un pájaro en tiempo real y con un dispositivo
miniaturizado, es decir: una siringe electrónica. Ahora bien: ¿Cómo sabían que
la voz artificial era idéntica a la del pájaro? Con eso colaboró la becaria Ana
Amador desde Estados Unidos, adonde se había ido para hacer un post doctorado.
Ana sabía que el reconocimiento de la propia voz produce una actividad neuronal
específica en el ave, y descubrió que esa actividad se daba tanto con la voz
real como con la sintética. El avance fue presentado en la conferencia anual de
la Sociedad
de Neurociencia de Estados Unidos.
Si esta línea progresara, tendría una consecuencia directa y favorable en
humanos: permitiría que, en el caso de que se logre sintetizar con fidelidad
una voz, la persona se comunique como lo hacía antes de perder el habla.
—La aspiración es tener un sintetizador que te permita recuperar no sólo el
habla sino tu voz —dice Gabo.
—¿Y eso les va a salir, decís?
—No lo veo imposible. Nosotros tenemos la línea ya exitosa. De todos modos es
un tema delicado, porque uno en ciencia básica dice “ya estamos” y piensa en
años, y un tipo que está enfermo lee una nota y se ilusiona porque lo mide en
la escala de su enfermedad. Entonces: no lo puedo medir en la escala de la
enfermedad de nadie, pero para mí es totalmente factible. La voz humana no es
tanto más compleja que el canto de los pájaros.
La tercera línea de experimentación apunta a que este avance pueda aplicarse, efectivamente,
a los seres humanos: una tarea más complicada si se tiene en cuenta que, a
diferencia de las aves, el aparato fonador de las personas tiene una modulación
sofisticada de labios y lengua. El desafío, en este caso, es poder medir de una
manera no invasiva la cantidad mínima de parámetros fisiológicos, musculares y
de presión que son necesarios para que el chip funcione. Traducción: esta rama
del laboratorio se encarga de estudiar dónde —en qué parte de la cara, en qué
músculos— habría que poner los dispositivos de medición para que la señal que
llega al chip sea suficiente y correcta. Esta línea, llamada “bioprostética”,
tiene componentes revolucionarios: hasta el momento existen prótesis vocales
que producen sonidos aparatosos y a veces desagradables; pero la bioprostética —si llega a buen puerto— podría reproducir, en tiempo real, la voz exacta del
individuo que la perdió. Si, por caso, abriéramos la boca para decir “hola” la
palabra saldría no de nuestros labios sino de un mínimo parlante que responde a
un chip.
De eso se trata. De la voz, pero por otros medios.
Florencia Assaneo, becaria del Conicet, está en un cuarto
contiguo trabajando en esta tercera línea. Me entero de esto casi por error,
cuando voy a buscar un termo y abro la puerta equivocada y veo a una chica con
cables hasta en las encías.
—Ay, no —dice. Y se tapa la cara.
—¿Qué estás haciendo?
Florencia no corre las manos.
—¿Te cuento? —pregunta. La letra “T” suena de un modo raro: salival.
Florencia aparta las manos lentamente y se quita de la boca una
prótesis de las que se usan en los tratamientos de endodoncia. Igual eso es lo
de menos: además tiene la cara llena de cintas, imanes y cables.
—Me siento ridícula —dice; las mejillas se le estiran y aflojan con el despegue
de las cintas—. Esto que me estoy sacando son imanes. A veces tengo imanes hasta
en la lengua. Y lo que tengo acá en el labio de abajo es un chip que mide la
intensidad del campo magnético. La intensidad del campo está relacionada con la
distancia que hay entre el detector y el imán.
O sea: si la boca está muy abierta la intensidad va a ser distinta que si está
muy cerrada, y esto se debe a que la intensidad varía según el comportamiento
muscular. Lo que Florencia busca, poniendo su propia cara como campo de
estudio, es ver si es posible, a partir del cruce de ciertos parámetros, reconstruir
lo que se está diciendo. Y analizar cuáles son los lugares estratégicos de la
cara que permitirían enviar más información con menos imanes (ya que en un
futuro esos imanes deberían ser implantados en el ser humano, y la idea es que
el paciente sea invadido por la menor cantidad de elementos).
—En general es un trabajo un poco tedioso —dice Florencia mientras vuelve a
pegarse las cintas de cara a un espejo. Pero se la ve contenta.
El espejo tiene forma de flor.
***
Vamos a almorzar. Necesito hablar de la familia, de
cualquier cosa fácil.
Bueno, no: de la familia no. Hay, de todas formas, muchas cosas sobre las que
conversar con Gabo. Mi tío toca la trompeta, corre, compra tres libros por
semana y fue el primero en mencionar, varios años atrás, dos autores que
terminé amando: Antonio di Benedetto y Roberto Bolaño.
Salimos. Afuera es un hermoso día. Los edificios de Ciudad Universitaria —grises, hercúleos— parecen hongos gigantes cabeceando contra el cielo azul. En
el pabellón de enfrente, ahora, está dando una clase magistral Adela
Rosenkranz: una experta mundial en el cuidado de animales de laboratorio que
todos los años dicta un seminario en Exactas y que, también todos los años,
debe enfrentar —principalmente en la primera jornada— las manifestaciones de
las asociaciones que defienden radicalmente la vida animal.
Pero hoy todo se ve tranquilo: ya no hay pancartas ni micrófonos, aunque queda
algún miedo.
Este tema —el de los bichos y la defensa radical— preocupa a
Gabo.
—No hablo de mejorar un lápiz de labios: hablo de la vida —dice—. La esperanza
de vida del hombre subió veintitrés años, entre otras cosas, porque hubo
experimentos con animales. Pero bueno: hay que ser muy cuidadoso con estas
cosas. Un pájaro no es un ratón: es una mascota. La gente se pone muy sensible…
No sabés lo bien que los tratamos a los pajaritos.
Para evitar problemas con cualquier organización pro pájaro, el LSD tiene
contratada una veterinaria. Ella se encarga de supervisar los bichos y de
darles un tratamiento de cuidado intensivo. Cuando llega un ave —siempre nacida
en cautiverio— pasa por una cuarentena en la que es sometida a procesos de
estandarización: come dietas balanceadas, es desparasitada, despiojada y
despulgada, y recibe una serie de antibióticos que le impidan enfermarse y
contagiar a otros pájaros. Además, está en jaulas donde el agua y la comida se
renuevan a diario. ¿Por qué tantos recaudos? Porque se trata de pájaros que, en
tanto son instrumentos de medida, deben estar uniformes pero también fuertes y
contentos. ¿Por qué contentos? Porque una vez operados, tienen que tener fuerza
y ganas de cantarle a la hembra y demostrar —mediante la medición del canto— si
la operación tuvo o no tuvo sentido.
—El tipo tiene que estar operado y a las pocas horas ya tiene que querer
cantarle a la hembra. Entonces el estado debe ser muy bueno, el tipo no puede
estar triste: tiene que estar de buen humor —dice Gabo mientras termina el
almuerzo. Luego subimos.
Mañana, en el laboratorio, van a operar un pájaro.
***
Son las once de la mañana. En la sala de medición del LSD,
en silencio, están Yonatan, Rodrigo Alonso y Florencia: tres de los ocho
becarios. Todos están frente a sus computadoras, recibiendo el aire que mueve
un ventilador.
—Hola, ¿hablo con la caldera? —Florencia intenta hacer algo—. Por favor apaguen
esto porque nos morimos.
En la sala de al lado, con las ventanas entornadas, está Ezequiel Arneodo haciendo los preparativos de la operación: sobre la mesa de mármol hay un
microscopio, pero también hay hisopos, hilos, agujas, pinzas, jeringas, cables,
enchufes, guantes de látex y una almohadilla térmica encendida y cubierta con
un papel de cocina. Allí arriba se hará la intervención: un procedimiento que
Ezequiel aprendió de Gabo y que últimamente, dada la línea de investigación
que está siguiendo, practica todas las semanas.
Lo que se hará, exactamente, es una operación que intentará colocar un
dispositivo —una serie de electrodos— para medir la actividad del músculo
siríngeo ventral (VS: un músculo que controla la tensión de los labios
siríngeos, algo así como las cuerdas vocales del diamante mandarín). Hasta
ahora la operación salió mal el 80 por ciento de las veces. ¿Qué significa
“mal”? En algunos casos el pájaro fue operado pero luego no midió (es decir:
los dispositivos colocados se corrieron de lugar y no mandaban señal). Y en
otros casos el animal murió durante o después de la operación.
—Veinte por ciento de operaciones positivas no está tan mal pero tampoco está
bueno. No está bueno. Es algo que tenemos que mejorar —dice Ezequiel. A su lado
los pájaros cantan, saltan, comen y se columpian con aparente alegría. Ezequiel
toma un cuaderno de laboratorio. Anota la fecha: 1 de agosto de 2012. Anota el
tipo de anestesia que va a usar. Anota la fecha de la preparación de la
anestesia. Anota cómo fue preparada (de dónde salió la droga). Anota lo que
hará: la medición del músculo siríngeo ventral de un pájaro. Y anota que el
pájaro es el B12.
—El B12 es bastante viejito.
—¿Cuánto tiempo lleva en el laboratorio?
—Dos meses.
De acuerdo con los registros, B12 tiene dos brazaletes amarillos en la pata.
Ezequiel se acerca a las jaulas, busca las anillas, cuenta historias.
—Este ya está jubilado y está libre —señala—. Este es muy viejo, entró el año
pasado y sigue porque es el pajarito con el que me salió el experimento: el
naranja bordó. Este que está guardadito es otra mascotita: ya habría que
sacarle la mochila. Y éste que ves acá, éste es el que cobra ahora.
Toma a B12. Deja un espacio entre los dedos índice y mayor
por el que asoma la cabeza del ave. Al comienzo, cuando empezó a operar
pájaros, Ezequiel tenía miedo de asfixiarlos. Hasta que aprendió la técnica:
hay que dejarles espacio para que asomen la cabeza. B12, en esa mano, parece
una servilleta de copetín. Ezequiel lo apoya sobre la almohadilla térmica y
enciende una luz potente. Toma un hisopo con alcohol, le limpia el pecho a B12,
pone un gel anestésico para adormecer la zona y mira la hora: doce menos diez.
Inyecta la anestesia. Luego respira hondo. Segundos después tapa el pájaro con
una caja de cartón que tiene la etiqueta “caja tapa pájaros”. Cada tanto,
mientras la anestesia hace efecto, se siente un aleteo encerrado.
—Tarda un tiempito —dice Ezequiel. Se sienta y prepara el pegamento con la
punta de una aguja: no hay que desperdiciarlo; es importado. Después explica:
la intención es hacer un agujero mínimo en el saco aéreo, llegar al músculo VS
(siríngeo ventral) y colocar allí dos electrodos que tienen —me muestra— el
espesor de un cabello. Acto seguido habrá que pasar los electrodos por debajo
de la piel del pájaro, llegar hasta la espalda y conectarlos a una mochila —un
chip— que a la vez irá soldada a un conector con el que posteriormente se harán
las mediciones sobre el canto.
Todo esto se hará a pulso.
—Vamos a ver si está dormido —dice Ezequiel. Levanta la caja. El pájaro se
vuela.
—Bueno, no está dormido. Algo pasa.
Ezequiel atrapa al pájaro y pone una nueva y mínima porción de anestesia.
—En general tratamos de usar anestesia gaseosa. Con la inyectable es muy fácil
pasarse. Pero el problema es que en esta operación, al estar abriendo el saco
aéreo, la anestesia gaseosa se va a filtrar y vamos a chupar nosotros más que
el bicho.
Hace silencio, mira la caja.
—Esta suele ser la parte más odiosa. Porque querés que el pájaro se duerma pero
no querés que se duerma para siempre.
Levanta la caja con cautela.
—Ahora sí, está dormido.
Ezequiel toma a B12. La blandura del cuerpo es notable: parece un trapo. Lo
coloca panza arriba sobre un montículo de plastilina blanca. El bicho arma con
su cuerpo una especie de ángulo. El vértice está en el pecho: recuerda a
Jennifer Beals en esa escena con agua de Flashdance.
A un lado están las herramientas: forceps, tijeras, un antiséptico, hisopos.
Ezequiel toma una pinza y empieza a depilar el pecho: es rosado. Luego empieza
a abrirlo con los forceps. La palabra “abrir” parece quedar grande: abrirle el
pecho a un pájaro consiste en correr, delicadamente, las múltiples capas de una
tela. El corazón de B12 bombea con fuerza: el pecho se hincha con cada latido.
De fondo, todos los otros pájaros cantan. Cuando desgrabe esta escena, los
únicos ruidos serán el chillido de los pájaros y la respiración de Ezequiel.
Está tenso, inspira, sigue: ahora corre más piel, corre grasa, abre
cuidadosamente el saco aéreo y llega a un nódulo pequeño que brilla allá en el
fondo: el músculo VS; un corpúsculo brillante de fluidos en el que hay que
meter, ahora, dos electrodos de una delgadez insoportable. Una vez que lo haga,
tendrá que fijarlos con pegamento instantáneo, reconstruir los tejidos, cerrar
el pájaro y, ya por afuera, soldar los cables a un chip sin que se suelten
internamente.
—Fijate, a ver si podés verlo —dice. Me acerco y miro por el microscopio. Es la
primera vez que veo un cuerpo abierto. Se siente raro. El bicho destila un olor
rancio.
—¿El olor es normal?
—Sí. En parte es el pegamento, pero también estos bichos son una bolita de
bacterias.
Afuera hay una garúa fina. Se siente, sólo a veces, el ruido de un agua
liviana. Ezequiel toma un electrodo. Lo mete en el músculo del ave y hay un
mínimo aleteo. Después sella el electrodo con pegamento. Ezequiel está —se lo
ve— tenso pero optimista:
—Fijate cómo están puestos los electrodos —dice.
Vuelvo a mirar: otra vez ese olor. A un lado siento la respiración de Ezequiel:
está cansado. La operación condensa siempre alguna expectativa. En la sala
también están Yonatan y Gabo, que acaba de llegar.
—¿Qué estás haciendo, Zeke?
Gabo saluda rápido y se sienta frente a la pantalla de computadora donde ve, en
vivo, el detalle de la operación.
—¡Quedó precioso! —dice—. Empezá a cerrar así no se seca el tejido.
—No sabés lo que fue pegar todo esto con grasa —dice Ezequiel—. Ahora me estoy
muriendo de los nervios para ver si consigo terminar todo sin arrancar los
electrodos ni nada. Voy a empezar a cerrar.
Entonces sucede otro aleteo. Es más fuerte. B12 está empezando a despertarse.
—Ahora estoy haciendo todo con una cautela extrema —susurra Ezequiel—. Primero
por la complejidad de todo esto y segundo porque el bicho está prácticamente
despierto. Voy a hacer dos o tres puntos de sutura y después lo voy a terminar
de pegar con pegamento. Tengo que apurarme antes de que el pájaro despierte,
porque si no puede llegar a ser todo muy traumático. Y doloroso.
Gabo tiene una reunión, se va. Ezequiel se queda con el pájaro. B12 aletea con
más fuerza.
—La puta madre.
Ezequiel decide poner más anestesia y eso tiene sus riesgos: en animales tan
chicos, un punto de más puede matar a un bicho. Pero no hay opción. Ahora hay
que cruzar los cables por debajo de la piel y conectarlos a un chip en la espalda.
Si el pájaro está despierto, entre otras cosas, se puede arrancar todo.
Ezequiel pincha a B12; cinco minutos después vuelve a dormirse. Luego Ezequiel
lleva los cables hasta el chip de la espalda. Los suelda. Sale un hilo de humo
delgado. Acto seguido le pone al pájaro dexametasona: lo que toman los
deportistas para que no les duelan los músculos. Apaga la luz del microscopio.
El pájaro respira y lo toco: está tibio, late. Su pecho palpita y es muy suave.
Ezequiel lo toma y lo deposita en una jaula de tratamientos especiales: tiene
una luz calentadora y tiene una comida que a las aves les gusta más: pasta de
huevo. Es importante que B12, al despertarse, coma lo que quiera y vuelva a ser
un pájaro feliz.
Mañana, cuando le escriba para preguntar por B12, Ezequiel dirá que la
intervención funcionó: que los electrodos están bien puestos. Que el pájaro
canta. Que no mide “gran cosa” pero que se puede evaluar algo de la actividad
del músculo VS.
Pero ahora se ve un bicho dormido. Mínimo. Cableado.
—¿Cuánto pesa?
—Entre 12 y 16 gramos.
Dieciséis gramos: el alma humana —si es cierto lo que se dice— pesa más que
este animal.
Tengo pocas imágenes remotas de mi tío. La más antigua es la
de un pibe flaco y alto, parecido al Mork de Mork y Mindy, subiendo una
escalera de madera rechinante que lo llevaba a su cuarto allá en la casa de la
calle 6, en la ciudad de La
Plata. El dormitorio estaba arriba de un garage donde mi
abuelo Tata —su padre— guardaba su Peugeot 504 de color arveja y asientos de
cuero. Reviso a Gabo en el recuerdo —él me lleva doce años, acaba de cumplir
49— y sospecho que en aquellos tiempos él ya estaría tomado por esto: por el
camino medio entre la matemática y la naturaleza; por ese punto de contacto que
se parece tanto a la pastilla roja de la Matrix.
Nunca voy a entender del todo el mundo de mi tío. Ayer se lo dije por mail,
luego de varios intercambios puestos para despejar las dudas de este texto:
“Qué inteligente que sos la puta madre... ¡No sabés como tengo la cabeza!!!”
escribí.
“No es inteligencia –contestó–. Si te pasas la vida estudiando cosas
especificas, parece que sabes un montón”.
No insistí.
Desde que tengo memoria mi tío estudia —aunque en distintos grados— Física.
Primero en La Plata
y después en distintas ciudades del mundo. De eso tengo recuerdos vagos
(siempre tengo recuerdos vagos): mi abuela Beba —su madre— hablando de Drexel,
de Philadelphia, de California, de Niza, de mis primos que “ya hablan inglés”.
El regreso de mi tío. Mis primos chiquitos y diciendo, con maravillosa
perfección, la palabra “surf”.
En alguno de esos años, una de las tantas veces en las que Gabo volvió al país,
llegó un pedido al departamento de Física de la UBA. Se trataba de un juez
que, en pleno menemismo, preguntaba si se podía validar o no la identidad de
una persona en una grabación. La voz era una pequeña parte de una causa
vinculada con la privatización de la telefonía: dos empresarios se hacían
acusaciones cruzadas sobre quién había coimeado a quién, y en el medio de todo
eso había una grabación que planteaba una incógnita. El juez quiso despejarla
y, luego de rebotar en varias facultades, llegó al departamento de Física y
despertó el interés de Gabo. Así Gabo empezó a ver, junto con un estudiante,
cuáles eran los mecanismos de producción de voz humana. Y si bien el caso del
juez no se aclaró, ese dilema fue el disparador de un estudio que terminó
transformado en una patente realizada en forma conjunta por la Universidad de Buenos
Aires, la Universidad
de Quilmes y la
Universidad de California. La patente, finalmente, tuvo un
destino comercial que Gabo no siguió pero que sabe que llegó hasta China.
—Es raro ver tu patente traducida al chino —dijo Gabo ayer, mientras
almorzábamos dos empanadas frías en el comedor de Exactas.
Pensé, cuando lo vi comiendo, que mi tío podría estar en cualquier otro lugar
del mundo. De hecho, estuvo en varios otros lugares del mundo. Gabo se recibió
en el auge democrático, se fue a hacer el doctorado a Philadelphia, luego se
fue a enseñar a España y a Niza, y volvió a la Argentina en la década
del ’90 porque quería que sus hijos —Iván y Julia— no crecieran lejos de la Argentina. Y porque
todavía recordaba la llamada “fiesta de la universidad pública” que había
conocido con Alfonsín.
Pero cuando llegó ya no había fiesta.
—En los ’90 el lugar era un páramo, un desastre. Fue tremendo. Fue remar en
dulce de leche pastelero. Tremendo —dijo ayer Gabo. Y dijo muchas más veces la
palabra “tremendo”. Había motivos: cuando llegó los sueldos eran muy bajos,
estaba cerrada la carrera de investigador —es decir que los estudiantes se
recibían y no tenían otra cosa que hacer más que irse—, los científicos eran
mandados “a lavar los platos” —histórico pronunciamiento de Domingo Cavallo,
entonces Ministro de Economía— y los subsidios a la investigación eran ínfimos,
por lo que no había plan científico. En el 2001, con el estallido de la crisis,
Gabo fue uno de los nueve profesores que se fueron en el departamento de
Exactas. Esa cifra, multiplicada por todas las unidades académicas, dio como
resultado un recrudecimiento de la tan mentada “fuga de cerebros”: los
científicos se iban.
En el caso de mi tío, se fue a un sabático en Estados Unidos. Y, al año, se
atrevió a volver.
—A mí me daba mucha pena dejar todo lo que había intentado acá —dijo ayer—.
Había puesto mis mejores años, de los 30 a los 40, los años más productivos, en estar
en la facultad. Irme me angustiaba. Había invertido mucho tiempo. Así que
decidí volver, pero con la precaución de venir con guita de afuera.
El dinero que trajo viene del National Institute of Health de Estados Unidos.
Con ese presupuesto, más el dinero local (que viene de la UBA, el Conicet y la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica), amplió un Laboratorio de Sistemas
Biodinámicos que hoy se especializa en el estudio de la voz humana y en el que
trabajan, además de mi tío, nueve becarios, un investigador asistente y una veterinaria.
Ahora, en el comedor de la
Facultad, estoy comiendo un guiso con tres de los becarios:
Yonatan, Rodrigo y Ezequiel. Son todos pibes jóvenes que están, por primera
vez, frente al dilema que plantea la carrera científica: irse o quedarse. El
año que viene Ezequiel tiene que viajar al exterior a hacer un post doctorado
en Física. En un tiempo Yonatan va a terminar su doctorado en Física y también
está pensando en irse para completar los estudios de posgrado. Rodrigo también
hace planes: cuando termine la licenciatura en Biología debería vivir un
tiempo afuera.
Lo curioso es que ninguno quiere irse para siempre. Hablan de la familia, del
idioma, del amor: del problema de los lazos. Y tienen como consuelo que después
de irse van a regresar. Eso es lo que hizo Ana Amador: la primera becaria del
Laboratorio que fue a hacer su post doctorado al exterior —a la Universidad de
Chicago— con el objetivo deliberado de aprender, volver al país y sumarle al
LSD todo lo incorporado, en este caso vinculado con el área de la neurociencia.
Ana llega mañana.
—La idea del posdoc es esa: aprender afuera para volver y aplicarlo en tu país —dice Ezequiel.
—Además yo no me bancaría vivir afuera, qué sentido tiene, o sea: acá está
Gabo. Tengo de quién aprender —dice Rodrigo, y come guiso.
Después no sé qué más dicen los chicos. Sólo sé que afuera, en una de esas
tardes espantosas de invierno, sucede —como acá adentro— un día perfecto.
* Publicado por primera vez en www.revistaanfibia.com


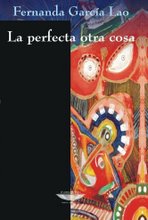 ,
,  ,
, 









